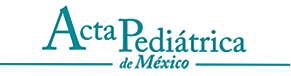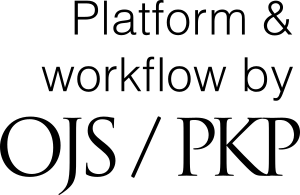Anamnesis y exploración: Los dos textos esenciales en el diagnóstico pediátrico
Resumen
El desarrollo tecnológico en la medicina durante el siglo XX, y lo que va del XXI, ha sido más que significativo, desde el descubrimiento e implementación de los rayos X (1895) hasta la resonancia magnética, los paneles genéticos y la Inteligencia Artificial (AI1); estos elementos han ayudado el médico a llegar a diagnósticos y tratamientos más precisos, pero también estas tecnologías propician el riesgo de devaluar la lectura semiótica básica y hacer del médico un mero gestor de pruebas en lugar de un intérprete de signos.
A diferencia de otras especialidades, la pediatría se distingue por una característica primordial: el paciente a menudo no puede verbalizar su experiencia de la enfermedad. El lactante que llora, el niño que se muestra irritable o el adolescente reticente presentan sus malestares a través de un lenguaje no verbal que el pediatra debe descifrar. En este contexto, el proceso diagnóstico es un acto de interpretación compleja y confusa, análogo a la lectura de un texto críptico o con frases mal estructuradas. Esta analogía, no es meramente metafórica, está fundamentada en la semiótica médica y lingüística: la ciencia que estudia los signos y los procesos de significación.
Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general (1916) propuso al signo (lingüístico) como la unión de un significante (la imagen acústica o forma) y un significado (el concepto mental que evoca). Siguiendo la analogía propuesta en medicina, el significante es el fenómeno observable (una erupción cutánea, un sonido respiratorio anormal), mientras que el significado es el concepto fisiopatológico o nosológico al que remite (una alergia, una neumonía). Esta primera “traducción” que debe hacer el pediatra no viene sola, es decir, el signo clínico no existe en un vacío, su interpretación correcta depende del contexto; tal como una palabra adquiere su sentido pleno dentro de una oración, el pediatra no debe ser un recolector pasivo de datos, sino un hermeneuta activo (lector) que sitúa cada signo dentro de la narrativa única que es el paciente pediátrico y debe considerar edad, desarrollo, entorno familiar y antecedentes. Asi, el proceso de lectura (que es el proceso diagnóstico) se pone en marcha en el pediatra y éste debe de tomar en cuenta principalmente dos elementos: La historia clínica (anamnesis-contexto) y el paciente (cuerpo-texto).
- La Lectura de la anamnesis: El texto narrativo
La historia clínica es la primera capa de texto. Cuando los padres relatan los síntomas del niño, el pediatra debe leer entre líneas, identificar énfasis, omisiones y contradicciones. Esta narrativa es una construcción subjetiva que el médico debe contrastar y decodificar. Esta lectura requiere una escucha activa y empática, reconociendo que los padres son co-autores esenciales, aunque a veces inexpertos, del texto.
- La lectura del cuerpo: El texto físico
La exploración física es la lectura directa del cuerpo del niño. Aquí, el pediatra interpreta un lenguaje arcaico y no verbal: la palidez cutánea como signo de anemia, la rigidez de nuca como signo de meningismo, el llanto característico de un dolor específico. Cada maniobra del examen (inspección, palpación, percusión, auscultación) es un método de lectura para extraer signos significativos del "texto corporal". Esta habilidad, que se perfecciona con la experiencia, es lo que se le conoce comúnmente como "destreza clínica", una forma de percepción educada que va más allá de lo evidente.
Regresando a la semiótica como disciplina, esta enseña que un signo puede tener múltiples significados: en el caso médico, una fiebre en un recién nacido no significa lo mismo que en un niño de 7 años, por lo que la correcta interpretación (lectura profunda) exige una hermenéutica contextual, que el pediatra debe integrar sumando la información de los dos "textos" (narrativo y físico) con su conocimiento de la epidemiología, la cronología del desarrollo (hitos del desarrollo) y la situación psicosocial familiar, para asi entender y llegar a un diagnóstico. Ignorar uno de los dos textos y sus posibilidades, es como intentar entender una página suelta de una novela sin conocer el argumento: se leen las palabras, pero no se comprende la historia.
Así, el pediatra debe funcionar como un intérprete o "lector" crítico de un texto complejo escrito en el lenguaje del cuerpo y la conducta del niño. La anamnesis, dirigida o indirecta a través de los padres, y la exploración física, se redefinen como procesos hermenéuticos donde el clínico decodifica signos (síntomas y hallazgos objetivos) para construir una narrativa coherente: la enfermedad.
La relevancia de esta perspectiva semiótica en los pediatras no solo optimiza la precisión diagnóstica, sino que también humaniza la práctica clínica, enfatizando la escucha activa y la contextualización del paciente. La "lectura clínica" en un sentido amplio y semiótico es indispensable para contrarrestar la creciente dependencia de la tecnología y preservar a la historia clínica y el paciente como eje fundamental de la pediatría.
Edgar A. Rivas Zúñiga
Editor ejecutivo
Acta Pediátrica de México
actapediatricademexico@gmail.com
Lecturas recomendadas:
Canguilhem, G. (1966). El normal y lo patológico. Siglo XXI Editores.
de Saussure, F. (1916). Curso de lingüística general. Editorial Losada.
Eco, U. (1976). Tratado de semiótica general. Lumen.
Menéndez, J. (2010). Semiología Médica Fundamentos. Editorial Médica Panamericana.